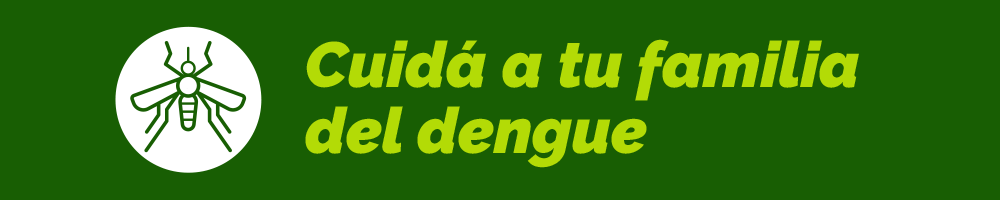¿Cómo sabe uno lo que va a hacer hasta que llega el momento? Es imposible.
J.D. Salinger
Ni el médico del pueblo, ni éstos del hospital, pudieron decirnos qué tiene, qué le pasa, por qué de repente se puso así, de ese color, y no se despierta. Sólo fueron claros en algo: que iba a quedar en observación y que no iban a poder decirnos nada hasta la mañana siguiente.
Te puede interesar:
Y aunque no pudiera hacer nada, ni siquiera entrar o verlo, mi mujer prefirió quedarse en el hospital y yo salí a buscar un hotel donde pasar la noche.
Salí del hospital y agarré la avenida. Pasé por el frente de un hotel, después por otro, pero no entré y seguí caminando. La avenida se fue haciendo ruta. Yo caminaba por la banquina, sin ningún sentido, bordeando el lago, hasta que en un momento me detuve. Era de noche, el viento me pegaba en la cara, miré el lago y recién entonces me puse a llorar y pedí por él, por Marquitos y también por nosotros. Me quedé así, mirando el lago, como cuando viajaba sólo y me quedaba mirando el mar.
Volví por la avenida, me metí en un hotel y apenas entré a la habitación llamé a mi mujer.
— No dicen nada— dijo y cortamos.
Me senté en la cama: todo había sido de repente, volvíamos de dar una vuelta por el pueblo y mientras nosotros hablábamos en la cocina de la cabaña que alquilamos, Marcos estaba ahí, en el living, acostado y no se despertaba. Después el dispensario del pueblo, la sirena de la ambulancia en la ruta y el hospital. Y ahora esto: esperar. Me acosté, miré el techo, las paredes empapeladas de la habitación y sentí todo el cansancio. En la ambulancia había apoyado mi mano sobre la de Alejandra, pero ella la dejó quieta o muerta como si no fuera algo suyo.
En la noche no dormí y apenas vi que un poco de luz entraba por la ventana me levanté. Bajé al comedor y mientras esperaba una taza de café, volví a llamar. Alejandra me atendió llorando.
— El corazón— dijo y se quedó en silencio— hay que operarlo, ya consiguieron todo.
Me quedé un instante agarrado a la mesa, chiquito, dije, chiquito. Después me puse de pie, volví a la habitación, busqué la mochila y salí.
Era absurdo: ellas no tenían por qué saber que iban a operar a mi hijo, y yo no tenía por qué decírselo, pero en el pasillo del hotel me crucé con dos chicas que me preguntaron si podía indicarles cómo llegar al Bosque de Piedras. Eran de Colombia, estaban viajando por una beca de estudio y querían aprovechar esos días para conocer el sur de Argentina. Las cosas suceden juntas, todas a la vez, y mientras a un hombre le explota la casa en un barrio cualquiera, alguien pisa el césped descalzo y vuelca dos hielos en un vaso vacío para enfriar el trago. De vez en cuando nos salpica la sangre, o una brisa de este mar de fuego en el que brillamos y nos ahogamos todos. Y yo que caminaba apurado, me detuve un momento a indicarles qué colectivo tomar, y cómo llegar a los senderos hasta el Bosque de Piedras. Caminamos juntos por el pasillo del hotel y en el comedor les di las últimas indicaciones. En ese momento una de ellas se sentó, sacó un espejito de mano de la mochila y comenzó a pintarse los ojos. Yo me quedé de pie, mirándola. Pero no sé qué es lo que miraba, algo que estaba ahí: alrededor o adentro de esa chica que se pintaba los ojos mientras hablaba con su amiga en el comedor del hotel. Les deseé suerte y salí.
En la puerta tenía que tomarme un taxi, pero no lo hacía. Mi mujer y mi hijo estaban ahí, en el hospital, pero no lo hacía. Las chicas salieron y les indiqué el toldo exacto donde debían esperar el colectivo.
Después no entendía si realmente estaba sucediendo eso, pero sí: caminaba junto a ellas, hablando de Argentina, del sur de Chile, del viento y el frío; hasta que vino el colectivo y ellas subieron y yo también, y mientras hablábamos de los glaciares y el deshielo, saqué el teléfono del bolsillo, lo apagué y lo guardé en la mochila. El colectivo tomó la ruta y poco a poco se fue alejando de la ciudad. Antes de bajarnos supe que Laura era el nombre de la chica que se pintaba los ojos, y que la que tenía el pelo rizado y oscuro se llamaba María.
Bajamos del micro y empezamos a caminar. Recordaba perfectamente el camino. Recordaba todo, no me olvidaba, no era eso. Seguimos caminando hasta los senderos y a medida que avanzábamos empezamos a ver nieve. Yo iba adelante y sentí que ellas confiaban en mí. Al rato nos tirábamos con copos, y nos empujábamos. Seguimos caminando y empezamos a desviarnos del sendero, cruzamos una tranquera y nos metimos en una zona frondosa. Sólo escuchábamos muy a lo lejos el ruido del agua. El silencio era tan grande que parecía que nadie más en el mundo vivía. Seguimos pero no encontrábamos el lago, la tarde iba cayendo de poco y empezaron a pesarnos las piernas. Mientras caminábamos vi unas huellas sobre el piso nevado, eran grandes, demasiado, y no supe de qué animal podrían ser, pero nadie hizo alusión a eso y seguimos andando.
Tomamos un camino paralelo, cruzamos otra zona de árboles y ahí estaba: el lago azul, las montañas y el cielo.
Nos acercamos a un pequeño muelle de madera que había a unos metros y nos sentamos en silencio. Nos quedamos así, en medio de la inmensidad.
Pensé en decirles: están operando a mi hijo, pero ellas no iban a entender y me iban a preguntar cómo, cuándo, yo les iba a decir ahora, pero ellas me iban a mirar y me iban a preguntar qué estaba haciendo ahí y yo no iba a saber que decir y no dije nada.
Detrás de los árboles apareció un perro grande y blanco que se acercó despacio y se acostó. María empezó a acariciarlo y todos seguimos así, callados. Laura miraba el paisaje, estaba como ida, al rato fue la que habló:
— ¿Ustedes se enamoraron de verdad? — dijo —, yo me di cuenta que nunca me enamoré de verdad, que nunca viví cosas fuertes.
Y nos quedamos los tres así, frente al agua, otra vez en silencio. El perro se acercó al lago y empezó a beber, y mientras agachaba la cabeza y bebía el agua trasparente del lago, la miré y sentí que todo estaba abierto, abierto como el cielo, que todo era posible y que nada también.
Pero la tarde caía definitivamente y yo tenía que volver. Me puse de pie, las vi de espaldas sentadas frente al lago: eran hermosas y sentí que de alguna manera yo también era algo bueno estando con ellas en ese lugar. Cada cual tiene su vida y eso no se puede cambiar, parece algo simple, algo tonto. Les dije que tenía que irme y también les dije que nunca iba a olvidarlas, que pase lo que pase, nunca iba a olvidarlas.
María se puso de pie y me abrazó, Laura también, la mire a los ojos, pero fue sólo un instante y no dijimos más nada.