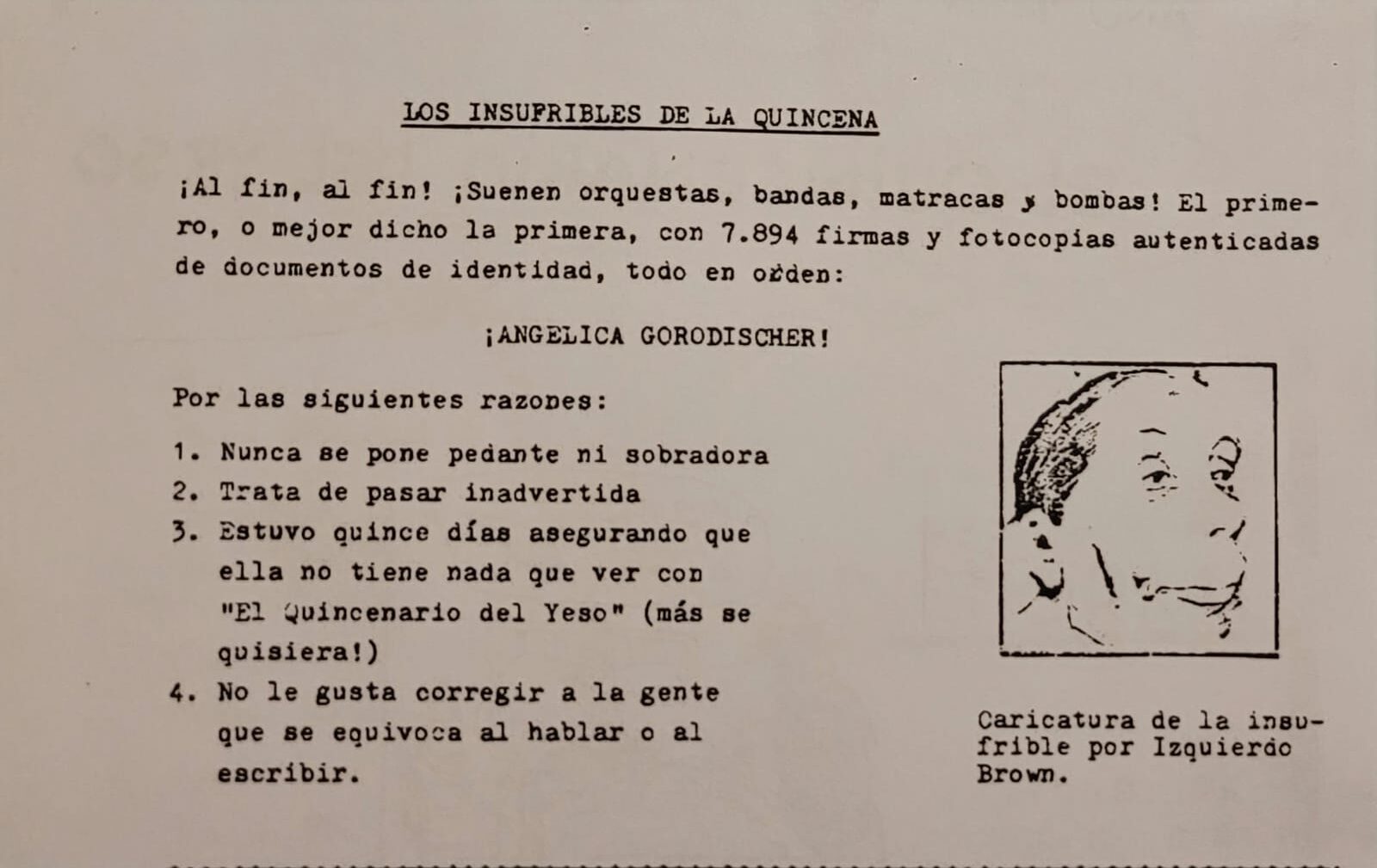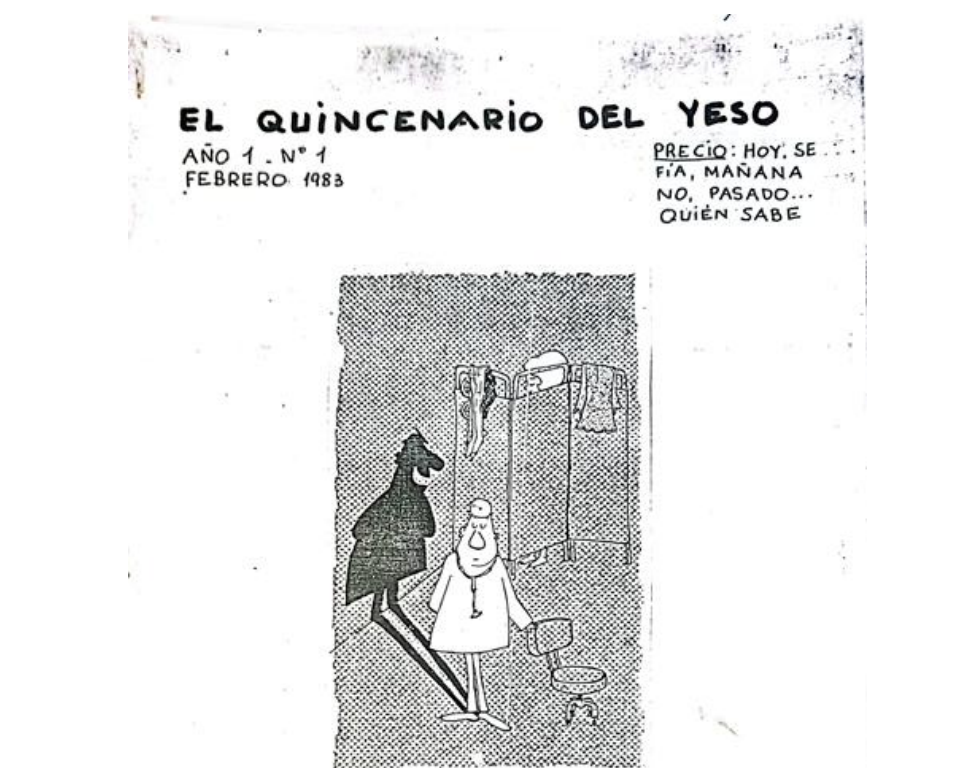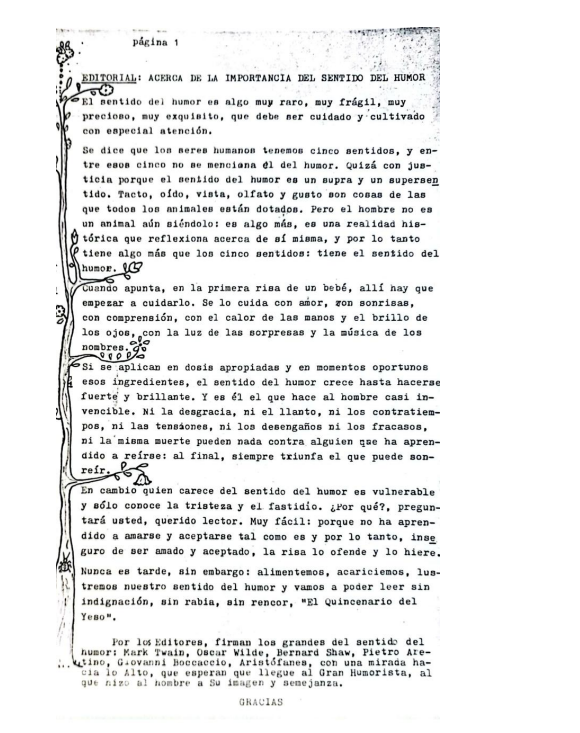La escritora era también bibliotecaria. Angélica Gorodischer le dedicó más de treinta años de su vida a una ocupación que en apariencia transcurrió al margen de su trayectoria literaria y fue mucho menos conocida. El trabajo incluyó redactar y traducir textos científicos y le resultó estimulante, pero a la vez restrictivo porque le quitaba horas a la escritura. Sin embargo, fue el medio donde desplegó una experiencia hasta hace poco ignorada: la publicación de un quincenario satírico que circuló durante 1983 en los consultorios y los pasillos del Sanatorio Laprida de Rosario.
El quincenario del yeso, como se tituló la publicación, había sido olvidado y era completamente desconocido por familiares, lectores y críticos. Natalia Rios descubrió la única colección subsistente en la biblioteca del médico traumatólogo Miguel Slullitel, descendiente de Isidoro y Jaime Slullitel, fundadores en 1944 del Sanatorio Laprida. Angélica Gorodischer (1928-2022) trabajó en ese centro médico entre 1952, poco después de su casamiento con Sujer Gorodischer, y 1984.
Te puede interesar:
Más allá de la función, Gorodischer fue amiga de Isidoro Slullitel (1905-1975), copropietario del sanatorio, historiador, mecenas del arte y una figura determinante en vida cultural de Rosario y autor de estudios pioneros como Pintores de Rosario en lo que va del siglo (1963) y Cronología del arte en Rosario (1968).
Rios investiga los imaginarios de la medicina y el cuerpo en la narrativa de Gorodischer para una tesis de maestría en Letras. En julio de 2022 descubrió El quincenario del yeso al entrevistar a Slullitel, quien conservaba los diez números de la publicación. Gorodischer los llamaba pasquines por su carácter satírico –referido a la vida cotidiana de médicos y enfermeros dentro del Sanatorio– y por su confección, ya que los textos estaban mecanografiados y las ilustraciones eran levantadas de otras publicaciones, entre ellas el Medicinal Brutoski Ilustrado de Oski (Oscar Conti) y César Bruto (Carlos Warnes).
Gorodischer estudió Letras y empezó a trabajar como bibliotecaria en la Facultad de Filosofía y Letras (actual Facultad de Humanidades y Artes). En el sanatorio de Laprida 1070 tuvo a su cargo la organización de lo que sería una de las bibliotecas de ortopedia y traumatología más importantes del país; lugar de consulta obligado para los profesionales, la biblioteca de la institución “era un espacio abierto, un lugar de estudio y encuentro de especialistas donde se organizaban reuniones y seminarios”, destaca Rios.
Las indicaciones de Isidoro Slullitel para redactar historias clínicas tuvieron un “valor incalculable” para su literatura, según reconoció en una entrevista incluida en el libro de cuentos Casta luna electrónica (1977); esas instrucciones, según Rios, contenían una enseñanza respecto de un modo franco para decir cosas que podían resultar escabrosas.
Rios asocia el desconocimiento de El quincenario del yeso con una falta de la crítica especializada: la recurrencia de médicos y de cuestiones de la salud en la obra de Gorodischer ha pasado desapercibida. “En sus textos tempranos se observa, por ejemplo, una particular vinculación entre la ciencia médica y el crimen, y una asociación del discurso médico con mecanismos de control social que recuerdan la acción de los médicos higienistas de fines de siglo XIX”, señala la investigadora. También en los primeros relatos las representaciones de los médicos hacen foco en la experiencia cotidiana, en un borde a veces indiscernible entre el reconocimiento de cierta autoridad y la parodia de sus discursos.
El laboratorio de la escritura
La publicación, cuenta Natalia Rios, comenzó a pergeñarse cuando Gorodischer planeaba su retiro del sanatorio, con una jubilación anticipada. Otra clave fue la complicidad con la nueva generación de médicos que trabajaba en el sanatorio, en especial Miguel Slullitel, José Lardone, Miguel Gil y Jorge Ibáñez, y con los médicos residentes Damián Ramos y Juan Carlos Sylvestre. El primer número (número 0) se publicó en enero de 1983.
“El quincenario del yeso fue producto del encuentro casual y cotidiano en la biblioteca. No tenían momentos fijos de planificación, se reunían cuando podían y recopilaban ideas, intrigas y enredos de todo el sanatorio”, dice Rios. Cada número tuvo un editorial; el segundo, “Acerca de la importancia del sentido del humor”, fue una advertencia, ya que el pasquín ridiculizaba a los directivos, los médicos, a los enfermeros, los empleados administrativos y el personal de mantenimiento, y “era anónimo: todos sabían que lo escribía ella, pero no lo decían abiertamente”.
“El sentido del humor es algo muy raro, muy frágil, muy precioso, muy exquisito, que debe ser cuidado y cultivado con especial atención”, escribió Gorodischer en el editorial de aquel número. En otros pasajes: “Ni la desgracia, ni el llanto, ni los contratiempos, ni las tensiones, ni los desengaños, ni los fracasos, ni la misma muerte pueden nada contra alguien que ha aprendido a reírse: al final, siempre triunfa el que puede sonreír. En cambio, quien carece del sentido del humor es vulnerable y solo conoce la tristeza y el fastidio”. El texto no necesitaba firma para reconocer a la autora.
La distribución fue pensada para aumentar el impacto y la expectativa ante los lectores: El quincenario del yeso se repartía los lunes antes de un seminario que hacía en la biblioteca con la intención de que fuese comentado en la reunión. Ramos y Sylvestre hacían las copias y las pasaban por debajo de las puertas de los consultorios en el horario en que estaban cerrados. Entre los lectores hubo algunas molestias; no todos pudieron “leer sin indignación, sin rabia, sin rencor”, como pedía el pasquín, pero la respuesta de la redacción fue subir la apuesta con el humor y la crítica.
Los textos del quincenario comentaban asuntos cotidianos como la descompostura del aire acondicionado o la calefacción del sanatorio, las vacaciones de verano y el regreso al trabajo y también referían a circunstancias de la época, como la recuperación de la democracia. En ese mismo año Gorodischer publicó Kalpa Imperial –su novela consagratoria– y Mala noche parir hembra.
“Dentro del amplio espectro de la obra de Gorodischer, los pasquines pueden considerarse como antecedente de textos de carácter panfletario, satírico y ensayístico que ella produjo en forma paralela a su narrativa”, dice Rios; entre otros, las intervenciones en congresos de especialistas, donde cuestionó a los médicos –antes que a la medicina– por la exclusión y el lugar marginal de las mujeres en los equipos de salud.
Los médicos ya están presentes en el primer cuento publicado de Gorodischer, “En verano, a la siesta y con Martina” (1964), por el cual fue premiada en un concurso de la revista Vea y Lea que tuvo entre sus jurados a Rodolfo Walsh. El protagonista es un cirujano que reflexiona sobre su especialidad y emprende una especie de pesquisa criminológica que parodia la construcción del relato policial según el modelo anglosajón.
Rios apunta que los relatos de Gorodischer asocian la medicina a la criminalidad, el control social, la ambición y el poder, y subraya: “En verano, a la siesta y con Martina” afirma que la cirugía “tiene algo de criminal” y no trata necesariamente de aliviar un dolor sino de infligir un “crimen envuelto en asepsia y en altruismo”; en “Diálogo entre dos que saben”, un cuento de Opus Dos (1967), un personaje se pregunta qué es más inhumano, si detonar una bomba o “hundir un cuchillo en la carne de un hombre”, como haría un cirujano; “La muerte de la Dra. Ridgeway” (publicado en 1967 en el diario El Litoral), vincula medicina y criminalidad alrededor de una psiquiatra a punto de ser operada y por otra parte experta en “psicopatología y sociología de la mente criminal”, y define a la cirugía como una profesión que se dedica a “cortar a la gente”.
Profesora de Inglés, Rios recuerda que “después de mucho tiempo de trabajo y familia terminé la licenciatura en Letras y durante la pandemia empecé a cursar la Maestría”. En 2021 comenzó su tesis bajo la dirección de Luciana Martínez y después de asistir a un seminario sobre literatura y ciencia. “La literatura de Gorodischer está llena de médicos, el cuerpo aparece también de modo particular –dice–. Los médicos, en particular los cirujanos, aparecen de múltiples formas y confrontados en su lógica y en su razón. También hay una valoración de la medicina. Angélica fue además una gran lectora de textos de divulgación científica y las teorías de la física recurren en sus cuentos”.
Gorodischer se jubiló en febrero de 1984. En la misma década cambió la administración del Sanatorio Laprida, la biblioteca fue desmantelada y los registros de su trabajo se extraviaron. Pero no todo estaba perdido. El quincenario del yeso reaparece con valor agregado: único testimonio de aquella labor, y también del vínculo entre la escritora y la bibliotecaria, ilumina una obra desde un ángulo inesperado.