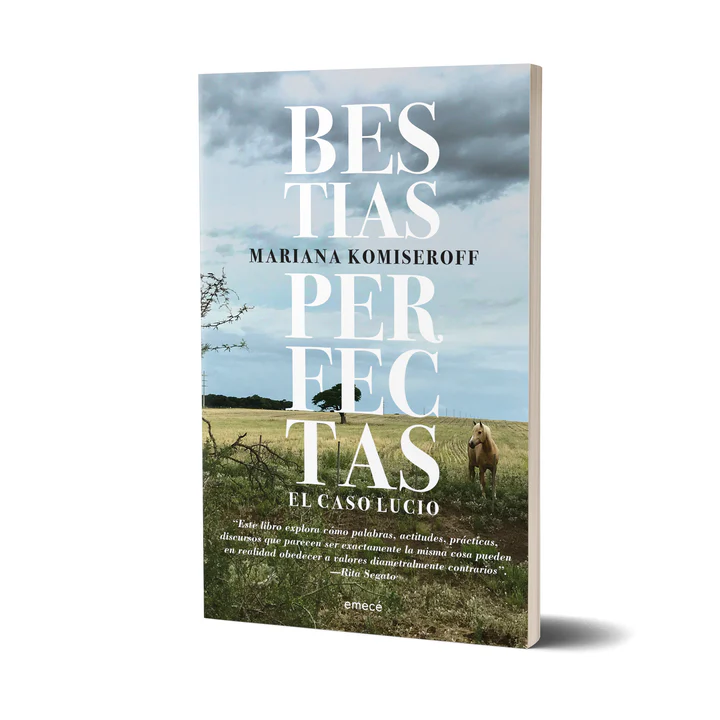Mariana Komiseroff lleg├│ a memorizar la sentencia del tribunal de La Pampa que el 2 de febrero de 2023 conden├│ a Abigail P├Īez y Magdalena Esp├│sito Valenti por el crimen de Lucio Dupuy. A esa altura ya hab├Ła desarrollado una investigaci├│n que interpela al feminismo y al movimiento LGBT y reabre el caso para problematizar las presuntas certezas, plantear interrogantes y descubrir que bajo la piel del monstruo hay personas comunes que reproducen un modo de pensar dominante. Bestias perfectas. El caso Lucio es un libro inc├│modo: cuestiona los silencios ante el suceso, focaliza en la aceptaci├│n social del maltrato infantil e indaga las pr├Īcticas de violencia en la maternidad.
Lucio Dupuy ten├Ła 5 a├▒os y muri├│ el 26 de noviembre de 2021, horas despu├®s de sufrir una paliza espeluznante. El relato de Bestias perfectas comienza aquella noche, retrocede hasta el inicio de la relaci├│n entre Magdalena Esp├│sito y Christian Dupuy y avanza desde el nacimiento de Lucio hasta la irrupci├│n de Abigail y la mudanza de las mujeres de General Pico a Santa Rosa.
Te puede interesar:
Komiseroff disecciona la sentencia y los argumentos de jueces, fiscales y abogados e incluye un apartado final con chats entre P├Īez y Esp├│sito que muestran la progresi├│n de la violencia hasta el d├Ła del crimen. Los mensajes resultan escabrosos no solo por la descripci├│n minuciosa y el goce del maltrato: tambi├®n descubren c├│mo ambas mujeres pensaron excusas para ocultar las lesiones y actuaron en consecuencia hasta el mismo d├Ła del homicidio.
Komiseroff naci├│ en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, en 1984 y vive en Toay, La Pampa, desde la pandemia. Escritora de ficci├│n, Bestias perfectas (Emec├®) es su primera investigaci├│n period├Łstica y presenta entrevistas con P├Īez y Esp├│sito Valenti en la c├Īrcel, algo que ning├║n otro periodista consigui├│. Tambi├®n pone en su juego la historia personal, el caso Lucio ŌĆ£destraba recuerdosŌĆØ: en particular su experiencia como madre adolescente y un per├Łodo de internaci├│n con su hijo en el Hospital Garrahan.
Maternar con violencia
ŌĆōTodos tenemos lugares de poder en nuestros v├Łnculos, en las construcciones familiares, y sobre todo, lo que todav├Ła es un tab├║, la maternidad es un lugar de poder ŌĆōdice KomiseroffŌĆō. Y ese lugar de poder con respecto a nuestros hijos a veces nos hace ser crueles. Las mujeres tambi├®n ejercemos violencia hacia nuestros hijos. Entonces, yo no pod├Ła hablar de estas cuestiones sin interpelarme, sin pasar por mi propia experiencia, porque fui madre siendo muy joven, y fui madre soltera. Salvando las distancias, por supuesto, porque mi hijo, como digo un poco en chiste, est├Ī vivo y no ha sufrido violencias similares a las que sufri├│ Lucio Dupuy.
ŌĆō┬┐C├│mo te planteas la reflexi├│n sobre la maternidad y el poder?
ŌĆōTrato de pensar distintas violencias que podemos ejercer las madres, algunas para educar y otras incluso para cuidar a nuestros hijos, por ejemplo darles un bife si van a exponerse a un peligro. Es tradicional, ŌĆ£te pego por tu bienŌĆØ. Pensando en el discurso jur├Łdico, un problema para comprobar los abusos contra los ni├▒os es que cuando son muy chicos como Lucio, que ten├Ła 5 a├▒os, est├Īn expuestos a que un adulto o adulta los manipule corporalmente. En las clases de semiolog├Ła jur├Łdica que tom├® para escribir el libro empec├® a┬Ā pensar que las madres, independientemente de que no tengamos intenci├│n dolosa, incluso para salvar a nuestros hijos recurrimos a procedimientos m├®dicos que son tortuosos y ejercemos esa ŌĆ£violenciaŌĆØ, entre comillas. No es lo mismo que el castigo f├Łsico, por supuesto, pero me interesa pensarlo.
ŌĆōAdem├Īs del castigo f├Łsico, en el caso de Lucio hubo abuso sexual. Y eso era todav├Ła m├Īs intolerable, seg├║n record├Īs en el libro.
ŌĆōNos resulta insoportable pensar en madres abusadoras. Al inicio de la investigaci├│n ten├Ła una cierta esperanza de encontrar alg├║n atenuante, como que la prueba hab├Ła sido manipulada o que el procedimiento legal hab├Ła tenido matices subjetivos porque ellas eran mujeres y lesbianas. Pero aparentemente el procedimiento estuvo hecho como corresponde.
ŌĆōSin embargo hac├®s observaciones sobre el desempe├▒o del forense Juan Carlos Toulouse.
ŌĆōNo pongo en duda la sentencia, para nada, no es mi expertise. Con respecto al forense, tampoco es mi expertise. S├® que no cumpli├│ con su trabajo cuando inmediatamente despu├®s de la autopsia revel├│ los datos a los medios y luego le hicieron un sumario administrativo. Actualmente est├Ī en prisi├│n domiciliaria. Pero m├Īs all├Ī de la autopsia de Toulouse intervinieron otros m├®dicos. Y la defensa decidi├│ no contratar un perito de parte, probablemente porque pod├Ła reafirmar los resultados de esa autopsia.
ŌĆōAbigail y Magdalena son ŌĆ£bestias perfectasŌĆØ, seg├║n tu reflexi├│n, porque es f├Īcil odiarlas. ┬┐Qu├® resuelve la condena social? Por otra parte defin├Łs los cr├Łmenes como s├Łntomas de ├®poca y dej├Īs abierta la pregunta sobre las condiciones de producci├│n del crimen de Lucio.
ŌĆōHay otros infanticidios a manos de madres o de padres, pero generalmente suceden en familias heterosexuales. En Argentina no hay otra familia LGBT que haya cometido un crimen de estas caracter├Łsticas. Con respecto al crimen de ├®poca, ellas tienen en su discurso una mirada feminista. Magdalena manifiesta primero el sentimiento de propiedad sobre el ni├▒o t├Łpico de las madres, pero tambi├®n el deseo de no haberlo tenido, de hacerse un aborto si hubiera tenido la posibilidad. No estoy segura, pero me parece que ella encuentra una justificaci├│n en la posibilidad que nos abri├│ el feminismo de cuestionar nuestras maternidades. Por supuesto que el crimen no es culpa del feminismo, me gustar├Ła remarcarlo, pero quiero pensar qu├® nos habilit├│ a las mujeres poder cuestionar las maternidades. A esta madre le habilit├│ cuestionar su maternidad y justificar su crimen.
Un modelo tradicional
ŌĆō┬┐Por qu├®, como plante├Īs, la condena social y medi├Ītica de P├Īez y Esp├│sito resulta tranquilizadora?
ŌĆōEs tranquilizadora en el sentido de que ninguna familia heterosexual se tiene que cuestionar nada. El monstruo est├Ī afuera: son las lesbianas, las feministas, las pa├▒uelos verdes las que matan a los ni├▒os. Sin embargo las estad├Łsticas dicen que este tipo de cr├Łmenes acontece m├Īs en las familias tradicionales. Una de las hip├│tesis del libro es que el modelo de familia tradicional, que ellas intentan reproducir, es lo que finalmente termina en un crimen tan atroz. La idea muy tradicional de ŌĆ£cuando venga tu pap├Ī ya vas a verŌĆØ reaparece en esta familia de dos mujeres que eran progresistas, que se cuestionaban la identidad de g├®nero. Ellas se hac├Łan algunas preguntas como lesbianas y sin embargo reproduc├Łan un modelo de familia muy tradicional.
ŌĆōLa querella pidi├│ que fueron condenadas por odio de g├®nero, lo que el tribunal no concedi├│. El libro desarticula los argumentos en ese sentido.
ŌĆōTambi├®n los de la defensa. Eso lo pienso en estos d├Łas, cuando ya sali├│ el libro y me obligo a revisar mis pasos, mis hip├│tesis. Como feminista el ejercicio que tengo que hacer para el resto de mi vida es pensar mis propias hip├│tesis para seguir avanzando. En mi opini├│n el de Lucio fue un crimen de odio de g├®nero. Pero tanto la querella como la defensa de P├Īez no estuvieron a la altura de esa acusaci├│n. La querella quer├Ła un fallo emblem├Ītico, como ganarse una medalla para ponerse en la solapa el abrigo. Y la defensa sostuvo que Abigail no pod├Ła odiar a los hombres porque es el g├®nero al que quiere pertenecer, un modo de argumentaci├│n pobre, insuficiente y hasta rid├Łculo.
ŌĆōAbigail ŌĆ£era incapaz de matar una moscaŌĆØ seg├║n su madre. La justicia, el sistema de salud y la escuela no detectaron las agresiones contra Lucio. La abogada dijo que nadie vio nada que llamara la atenci├│n. ┬┐Fue as├Ł o las instituciones y los familiares se desentendieron?
ŌĆōSe conjugaron varios factores. Uno, transversal, la pandemia; el hecho de que no hubiera clases presenciales y despu├®s que el ni├▒o tuviera pocos d├Łas en la escuela a ellas les permiti├│ mejores estrategias para ocultar el maltrato y las lesiones. Una vecina hizo una denuncia y la polic├Ła fue a una direcci├│n equivocada. Se vio lo que nos pasa como sociedad, la idea de que las madres somos due├▒as de los hijos y nadie se puede meter si les damos un bife. El maltrato infantil sigue siendo un asunto privad├Łsimo. No creo que haya habido mala intenci├│n de parte de los vecinos, de los familiares m├Īs cercanos o del colegio, sino m├Īs que nada la banalizaci├│n y la naturalizaci├│n de la violencia contra los ni├▒os. Despu├®s del crimen de Lucio en La Pampa se implementaron unos protocolos que tambi├®n son cuestionables: si un ni├▒o llega al jard├Łn o a la primaria con un golpe, se llama a la polic├Ła, interviene la asistente social e inmediatamente se separa al ni├▒o de la familia. El inter├®s no parece estar puesto tanto en el estado del ni├▒o como en el cuidado de la instituci├│n ante posibles inconvenientes legales.
ŌĆōEn el libro se marca la ausencia del padre de Lucio en toda la historia; en cambio, el abuelo tuvo y tiene presencia constante en la prensa y en la causa y lleva adelante una fundaci├│n. Sin embargo no aparecen entre los entrevistados para el libro. ┬┐Por qu├®?
ŌĆōQuise entrevistar a la familia paterna, pero ellos no accedieron y lo mismo me pas├│ con el abogante querellante, Jos├® Mario Aguerrido. Me hubiera gustado entrevistar m├Īs bien a las mujeres de la familia paterna. Ram├│n Dupuy es la voz cantante, pero me hubiera gustado entrevistar a la abuela y a la t├Ła de Lucio, la hermana de Christian Dupuy, que tuvo la guarda de Lucio durante un tiempo. De todas maneras la voz de Ram├│n resuena en todos lados; cuando investigu├® el caso, vi todas las entrevistas que dio e incluso algunas terribles como la que hizo Viviana Canosa. ŌĆ£Hay que matarlasŌĆØ, dijo Canosa en relaci├│n a Abigail y Magdalena. Ese punto de vista est├Ī contado en los medios. Antes del libro hab├Ła en cambio una sola entrevista con ├ērica, la mam├Ī de Abigail, cuando le apedrearon la casa, y fue horrible.
ŌĆōEntrevistaste a Abigail y Magdalena y a sus familiares. Ellas te dieron su confianza. ┬┐Qu├® cuestiones aparecieron en ese tramo?
ŌĆōLas entrevist├® un a├▒o despu├®s del crimen, justo cuando empezaba el juicio. El d├Ła del crimen ellas me lo relataron pr├Īcticamente igual que como lo hicieron en el juicio. Lo m├Īs interesante que logro es hablar de la relaci├│n entre ellas, de lo que en el juicio no se habl├│ demasiado, y de la relaci├│n con el ni├▒o antes del crimen. Tuve previamente varias y extensas entrevistas con ellas por tel├®fono, cuando las trasladaron a San Luis por seguridad y despu├®s cuando volvieron a Santa Rosa durante el juicio. En las entrevistas de varias horas se genera cierto v├Łnculo, las barreras se bajan y uno puede ser m├Īs o menos honesto. Durante las primeras ni ellas ni yo fuimos al grano; no hablamos del crimen, ellas omit├Łan nombrarlo: dec├Łan ŌĆ£el d├Ła que pas├│ aquelloŌĆØ, ŌĆ£el d├Ła que pas├│ esoŌĆØ, ŌĆ£antes de que pasara todo estoŌĆØ. Y yo tampoco me refer├Ła al crimen, estrat├®gicamente: les hice preguntas sobre su relaci├│n con el feminismo, su relaci├│n de pareja, sus relaciones familiares. Eso me permiti├│ humanizarlas, entender que son personas comunes y corrientes que cometieron un crimen atroz, algo que es muy inc├│modo y muy dif├Łcil de soportar.
ŌĆō┬┐Qu├® cambios hubo desde las entrevistas telef├│nicas a las presenciales?
ŌĆōCuando fui a la c├Īrcel hablamos del crimen y pude ser m├Īs cuestionadora, porque hab├Ła generado un v├Łnculo con las entrevistas anteriores. Ellas son m├Īs j├│venes que yo; Magdalena ten├Ła 24 a├▒os, la edad de mi hijo, y si por tel├®fono hab├Ła un trato como de igual a igual en la c├Īrcel se gener├│ una distancia como si pensaran ŌĆ£esta es una mina m├Īs grandeŌĆØ. Eso nos ubic├│ en un lugar m├Īs genuino.
ŌĆō┬┐Les mandaste el libro?
ŌĆōDespu├®s que lo termin├®, antes de que entrara en imprenta, me comuniqu├® con Magdalena. Despu├®s no tuve m├Īs contacto. Tal vez les env├Łe el libro, no s├®; lo estoy pensando.
Presas del lenguaje
ŌĆōAntes mencionaste un curso de semiolog├Ła jur├Łdica. En el libro afirm├Īs que ŌĆ£los procesos judiciales son una indagaci├│n sobre la lengua; se desconf├Ła hasta del lenguaje y principalmente del lenguajeŌĆØ y ŌĆ£la palabra es un bistur├ŁŌĆØ. ┬┐C├│mo surgi├│ esa perspectiva y qu├® aporta para el caso?
ŌĆōCuando entrevisto a Abigail y Magdalena, y m├Īs a├║n cuando las visito en la c├Īrcel, noto que su lenguaje, como el de las presas en general, est├Ī atravesado por el discurso jur├Łdico. Una de las cosas que me llam├│ la atenci├│n fue que el porcentaje de infanticidas es grande en la poblaci├│n de la c├Īrcel de mujeres; ellas dicen ŌĆ£esta tiene causa de ni├▒oŌĆØ, y as├Ł sabemos que una mujer mat├│ a su hijo, lo abandon├│ o lo maltrat├│; ŌĆ£pabell├│n de madresŌĆØ se llama al lugar donde est├Īn las parturientas, donde ellas ubicadas despu├®s de un per├Łodo de aislamiento. Son vericuetos del lenguaje. Hay expresiones que tienen un significado en el uso com├║n y otro diferente en el sentido legal. Tambi├®n me interes├│ observar c├│mo las palabras tienen su historia y c├│mo esa historia se modifica a trav├®s de las leyes. Muchas veces, adem├Īs, la verdad material del acontecimiento no importa tanto sino c├│mo las partes son capaces de argumentar. La defensa es creatividad, porque requiere una estrategia discursiva para refutar las pruebas. La verdad material termina siendo ef├Łmera y cuestionable.
ŌĆō┬┐En qu├® momento apareci├│ la idea de incluir los chats?
ŌĆōCuando se dicta la sentencia imprimo el fallo y empiezo a estudiarlo. Los chats ocupan gran parte del texto. En ese momento me doy cuenta de las cuestiones en relaci├│n al lenguaje; hab├Ła declaraciones de testigos espeluznantemente po├®ticas como la del polic├Ła que dijo que el cuerpo de Lucio ŌĆ£brillaba en la oscuridadŌĆØ. Ariana Harwicz, con quien trabaj├® el libro, me dijo que cuando llegaba a los chats le daban ganas de vomitar. Pens├® que tal vez no deb├Łan ir porque no quer├Ła que el libro fuera un dec├Īlogo de morbosidad; quer├Ła pensar a Abigail y Magdalena como personas cercanas, como las que podemos conocer. Si bien es cierto que no todas las madres somos Abigail y Magdalena, es muy probable que en muchos chats privados de cualquier familia tradicional que ama a sus hijos se hable del mismo modo cosificante y horrible. Pens├® que tal vez pod├Łan servir como un espejo de lo que uno hace con sus propios hijos. Hay algo de ese maltrato que lo tenemos todas.
ŌĆōEn el pr├│logo expon├®s expectativas y temores sobre la recepci├│n del┬Ā libro y reivindic├Īs una ├®tica. ┬┐C├│mo la entend├®s?
ŌĆōEl libro fue escrito a la luz de un progresismo que hoy est├Ī en peligro. Lo escrib├Ł para pensar adentro del feminismo cuestiones de las que soy cr├Łtica. Dijimos bastante poco del caso Lucio. Al mismo tiempo estamos en un momento pol├Łtico donde tenemos que volver a decirle a la sociedad que no nos maten porque somos lesbianas. Es como si el libro fuera un ejercicio asincr├│nico, pero tampoco pod├Ła esperar un momento ideal para que saliera a la luz porque probablemente ese momento nunca existir├Ī.